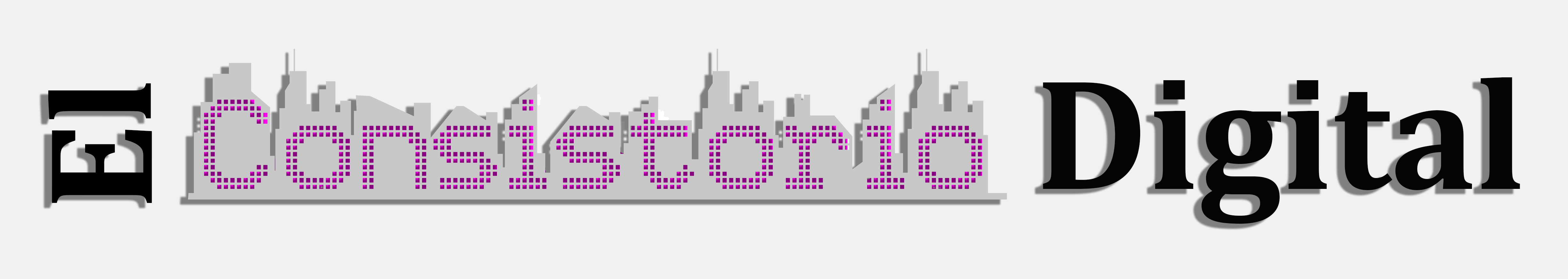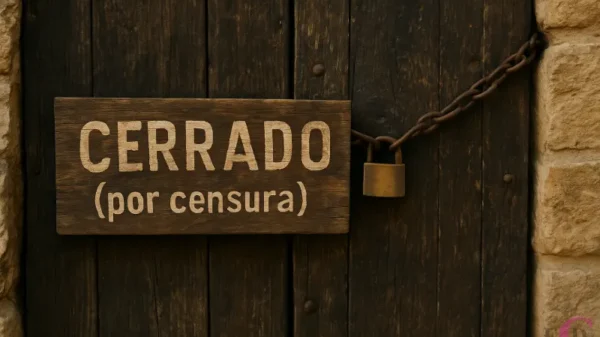No hay nada que te prepare para escuchar el clic metálico de unas esposas cerrándose sobre tus muñecas cuando sabes que no has hecho nada. Ni el orgullo, ni la educación, ni el temple sirven de escudo. De repente, lo que eras, tu nombre, tu trabajo, tu historia, queda suspendido en un vacío donde solo importa una palabra: “acusado”.
Hace más de una década viví una de esas escenas que uno cree que solo suceden en las películas. Cuatro patrullas de policía se plantaron frente a mi casa. Me sacaron esposado por las escaleras, delante de mis vecinos, con la etiqueta ya impuesta: “maltratador”. No había pruebas, ni testigos, ni lesiones, ni una investigación previa. Solo una denuncia. Una hoja de papel bastó para anular mi presunción de inocencia.
Pasé la noche más larga de mi vida en un calabozo sin saber exactamente de qué se me acusaba. Me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos y la dignidad. En aquella celda de cemento, vigilado por una cámara que no parpadeaba, me di cuenta de que el sistema en el que había creído podía tratarte como culpable sin haber escuchado una sola palabra de tu defensa.
A la mañana siguiente me trasladaron al juzgado de violencia de género. Mi abogada de oficio, una profesional que no me conocía, ante mi pregunta “¿de que se me acusa?” me recibió con una frase que no olvidaré:
“Tú sabrás por qué estás aquí.”
Aquel día aprendí que bajo la Ley Integral de Violencia de Género, el testimonio de una mujer se presume veraz por principio, y el del hombre sospechoso, culpable por defecto.
Pude demostrar que no estaba en el lugar de los hechos. Tenía más de ocho testigos. Me absolvieron, sí. Pero nadie dedujo testimonio contra la denunciante. Nadie reparó en el daño. Nadie se disculpó por la humillación. Y el estigma, ese, no prescribe.
Muchos hombres hoy no tienen la suerte que tuve yo aquel día. En España se presentan unas 600 denuncias por violencia de género cada día, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Seiscientas vidas que cambian de golpe. Seiscientas historias que entran en un sistema donde siete de cada diez procedimientos terminan archivados o con absolución.
Solo alrededor de 180 de esas denuncias diarias acaban investigándose en profundidad.
No es cuestión de negar la violencia ni de restarle gravedad, quien la ejerce debe responder ante la ley, pero ignorar los abusos del sistema también es una forma de violencia.
El miedo a hablar del tema se ha vuelto institucional.
Cuestionar la eficacia de la ley no te convierte en enemigo de las mujeres; te convierte en alguien que aún cree en la justicia.
He conocido hombres que, al enfrentarse a una denuncia falsa, han perdido su casa, su trabajo y el derecho a ver a sus hijos. Algunos, desesperados, acaban aceptando acuerdos judiciales que los declaran culpables solo para conservar un régimen de visitas.
Otros no soportan el peso del señalamiento y se quitan la vida. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son fríos, pero terribles: más de 2.500 hombres se suicidan cada año en España, muchos en medio de procesos de separación y conflicto judicial.
Detrás de esas cifras hay padres, hijos, profesionales, amigos. Hombres que no encontraron un lugar donde su palabra valiera lo mismo.
He contado mi historia no para provocar compasión, sino para poner sobre la mesa algo que se intenta esconder bajo el ruido: la verdad no tiene género, pero el miedo sí.
El miedo a hablar, a disentir, a poner en duda lo que se nos presenta como indiscutible.
El miedo a que te señalen solo por pensar.
Durante años he callado. Hoy ya no. Escribiré aquí, semana a semana, sobre lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir. Con datos, con respeto y con memoria.
No busco revancha. Busco equilibrio. Porque un país que necesita creer que todos los hombres son culpables para proteger a las mujeres, no está protegiendo a nadie.
No quiero que mis hijas crezcan en un lugar donde la justicia tenga miedo. Quiero que crezcan en un país donde la ley defienda la verdad, incluso cuando estorba.