Acabo de regresar de mi primera visita a Pamplona. Tres días bastaron para que entendiera, una vez más, que España se está deslizando por una pendiente resbaladiza, donde la ideología ha empezado a reemplazar a la conciencia, y el miedo a pensar distinto se ha convertido en una forma silenciosa de censura.
Durante mi breve estancia impartí una charla ante un grupo numeroso de personas. El noventa por ciento de ellas había sufrido (o seguía sufriendo) las consecuencias directas de las injusticias de la Ley Integral de Violencia de Género. Padres separados de sus hijos durante meses o años; hombres que habían dormido varias noches en calabozos tras denuncias falsas; uno de ellos contaba diecisiete de ellas en menos de dos años.
No eran cifras. Eran rostros, voces rotas, miradas que ya no esperan justicia, solo descanso.
También asistí como observador a una manifestación en favor de un hombre acusado sin pruebas. Allí comprobé, una vez más, cómo el lenguaje oficial convierte en presunta a cualquier verdad que incomode. “Presunta víctima”, “presunto agresor”, “presunta denuncia falsa”. Todo presunto, nada cierto. Todo ruido, poca verdad.
Y en medio de ese ruido, las víctimas reales, de un lado y del otro, se desangran en silencio.
Durante esos tres días entrevisté a varias personas. Escuché historias que deberían estremecer a cualquier conciencia. Pero lo que más me estremeció no fue el dolor de los testimonios, sino la normalización del miedo. El miedo a hablar. El miedo a disentir. El miedo a decir en voz alta lo que muchos piensan y pocos se atreven a pronunciar.
En mi recorrido por el centro de Pamplona visité catorce librerías. En cuatro de ellas me preguntaron, antes siquiera de hojear mi novela, cuál era mi postura feminista. No mi postura literaria, ni mi visión sobre la violencia doméstica, ni el mensaje de mi obra. No. Querían saber de qué lado estaba. Y en función de mi respuesta decidirían si mi libro se exponía o se ocultaba.
La misma pregunta recibí en la “Casa de las Mujeres” cuando solicité una sala para ofrecer una charla sobre violencia doméstica.
¿Desde cuándo? (me pregunto yo) se ha vuelto legal y moralmente aceptable interrogar a alguien por su ideología antes de permitirle hablar. Desde cuándo una opinión debe someterse a examen para determinar si puede ser escuchada.
Hemos confundido libertad con obediencia, conciencia con consigna, pensamiento con militancia.
Pero lo más revelador de este viaje fue comprobar cómo la censura se disfraza de burocracia y cómo el miedo institucional ha sustituido a la honestidad.
El Ayuntamiento de Pamplona me negó la cesión de una sala pública argumentando que “yo era de Madrid” y que los espacios municipales se reservaban para pamploneses.
Curiosa interpretación de la igualdad, tratándose de un evento al que asistieron exclusivamente ciudadanos de Pamplona. ¿El ponente también tiene que serlo?
Una excusa torpe para aplicar la censura con guantes de seda.
La Casa de las Mujeres fue más directa: rechazó mi solicitud de espacio alegando que “mi discurso no se adaptaba a sus objetivos”.
Censura abierta, sin disimulo. No piensas como yo, y aquí no hablas. Así de claro.
Es el reflejo perfecto de lo que ocurre en todo el país: no les interesa el bienestar de las mujeres, ni la protección de las verdaderas víctimas, sino la conservación del discurso que alimenta las subvenciones que las mantienen en pie. Entendible, si se mira desde el negocio. Vomitivo, si se mira desde la ética.
Y sin embargo, cuando las puertas oficiales se cerraron, las del pueblo se abrieron de par en par. Fueron los propios ciudadanos pamploneses quienes me ofrecieron un espacio privado para poder impartir mi charla. Un acto de dignidad colectiva que no olvidaré. Y fue un éxito. Lleno absoluto, escucha atenta, respeto y reflexión.
Demostraron que la gente corriente sigue teniendo más sentido común que muchas instituciones que dicen representarla.
Nos estamos dejando arrastrar por un discurso que nos infantiliza. Uno que nos dice qué debemos pensar, a quién debemos creer y a quién debemos odiar. Y además lo aceptamos. Miramos a ambos lados antes de hablar, medimos las palabras, calibramos los gestos, revisamos los silencios. Porque sabemos que un paso fuera del carril marcado puede bastar para ser vetado, señalado o linchado.
Lo hemos visto esta semana: basta con opinar distinto para ser agredido en plena calle, con cámaras grabando y un país mirando hacia otro lado.
Cuando la ideología sustituye a la conciencia, la verdad deja de importar. Y cuando la verdad deja de importar, cualquier injusticia puede justificarse.
España no necesita más consignas, necesita valentía. Valentía para mirar más allá del relato oficial. Para reconocer que toda violencia, sea del género que sea, merece condena y reparación. Y que todo abuso del sistema, venga de donde venga, merece ser denunciado con la misma fuerza.
Nadie vendrá de fuera a arreglar este país. Nos toca a nosotros, con nuestros actos, con nuestra coherencia, con la educación que demos a nuestros hijos.
Ser parte de un discurso falso y aceptarlo te convierte, inevitablemente, en parte del problema. Ha llegado el momento de despertar, de volver a pensar por nosotros mismos, de recordar que la verdad, aunque incomode, sigue siendo el único camino digno.

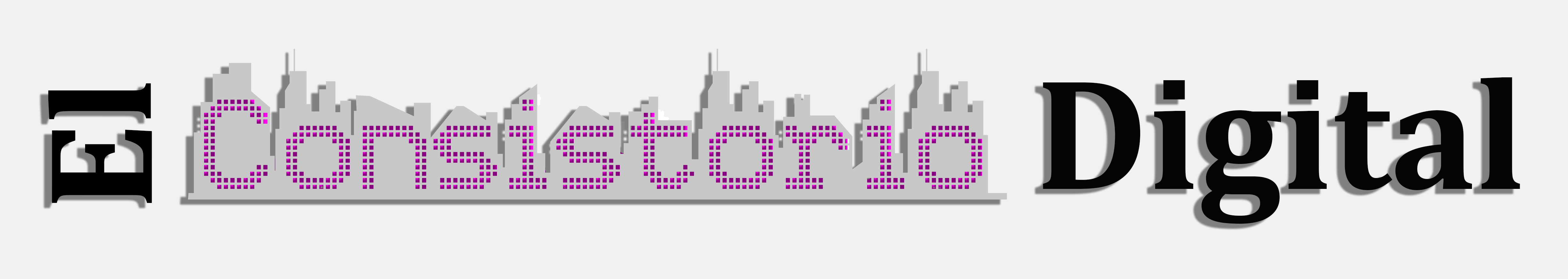









1 comentario. Dejar nuevo
Muy buena reflexión. ¡Enhorabuena, Juan Carlos!