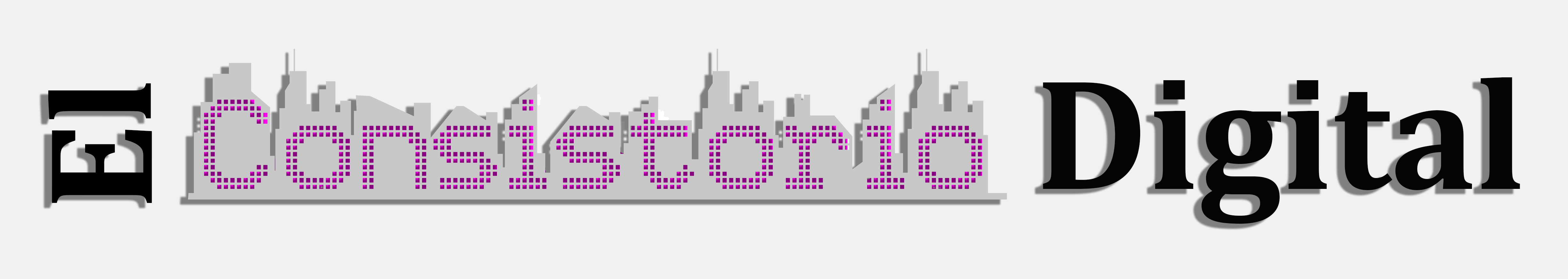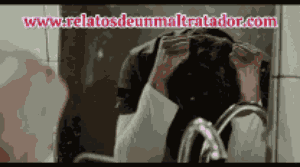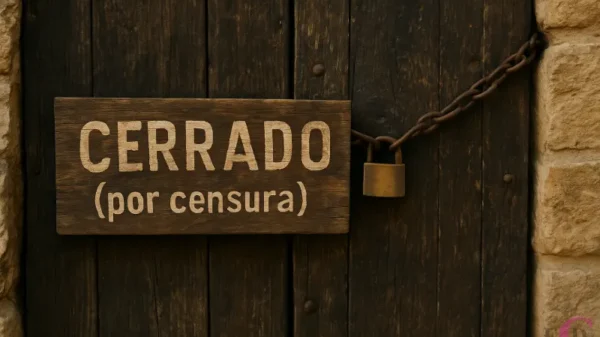En cada historia de alienación parental hay dos fuerzas que no se parecen y que están en las antípodas, la una de la otra. Una nace del narcisismo: del que necesita poseerlo todo, incluso el amor del hijo, para no sentirse derrotado y a la vez, vengarse. La otra nace del amor auténtico: del que, aun sabiendo que tiene pruebas, razones y rabia acumulada, decide callar. No por miedo. Por compasión y amor verdadero. Porque sabe que si se defiende atacando, el que se romperá será el su hijo.
Ese es el límite que separa al progenitor narcisista del progenitor que ama de verdad: uno destruye para ganar; el otro se deja perder en silencio para no destruir. El primero usa al hijo como espejo. El segundo se borra para que el hijo no tenga que elegir. Traga orgullo, humillación, impotencia, para proteger algo que el otro ya ha perdido: la inocencia del niño.
Y ese silencio, que desde fuera parece debilidad, miedo o aceptación de culpas, es en realidad la forma más pura de amor que existe.
Mientras tanto, el Estado legisla. Y al legislar, se equivoca. El anteproyecto de la llamada Ley de Violencia Vicaria se presenta como un escudo, pero se comporta como un cuchillo. Parte de una idea peligrosa: que todo daño emocional o físico que sufre un hijo puede ser considerado “violencia vicaria” cuando el agresor es el padre. Es decir, convierte una tragedia humana en un patrón ideológico, donde el género determina la culpa y la inocencia.
La ley no busca entender, busca señalar.
No distingue entre quien maltrata y quien es apartado injustamente de su hijo. No contempla que, bajo su propio paraguas, se amparan también quienes manipulan, mienten o instrumentalizan al niño para castigar vilmente al otro progenitor.
Esta norma no combate la violencia; la reorganiza, la legitima en un solo sentido. Y eso, lejos de proteger, destruye. Porque mientras se aprueban titulares y se multiplican los fondos destinados a políticas de género, miles de padres viven condenas inmediatas y en la mayoría de los casos, injustas.
No hay investigación, pero sí sentencia. A veces en apenas veinticuatro horas ya se dicta una resolución que te señala, te aparta y te reduce a un número en un expediente. No hay tiempo para comprobar, ni para escuchar, ni para contrastar. Y aun así, esa decisión lo cambia todo: tu vida, tu relación con tu hijo, tu nombre.
En este país y por desgracia en algunos otros que ya nos están copiando; la sospecha ya es condena, y limpiar tu verdad cuesta más que perderla. La alienación parental no figura en los planes estratégicos del Ministerio de Igualdad. No se estudia, no se nombra, no se admite. Pero existe.
Y quienes la hemos vivido (y la vivimos) sabemos que es una forma de tortura lenta: el hijo que deja de hablarte, los cumpleaños en los que no estás, el dibujo que ya no te incluye, el “papá” o “mamá” que desaparece de su boca porque alguien le enseñó que pronunciarlo es traición. Esa herida no sangra, pero deja cicatrices en dos generaciones. La pregunta que el Estado no quiere hacerse es simple: ¿quién protege al niño del progenitor que lo usa como arma?
Esa es la pregunta incómoda. Y también la que desactiva toda su narrativa. Porque si la ley fuera realmente igualitaria, tendría que admitir que hay madres que manipulan, igual que hay padres que destruyen.
Tendría que mirar de frente la alienación parental como lo que es: una forma de maltrato psicológico infantil, que además es una causa importante de suicidios, tanto infantiles, como de padres que no consiguen asumirlo y soportarlo; y ejercida por quien antepone su ego al bienestar del menor.
Pero eso no vende. No encaja en la pancarta. No sirve para sostener el negocio ideológico que vive del enfrentamiento entre los dos sexos y del miedo.
Yo he sido padre alienado. Lo soy. Y he decidido dejar de callar. Porque este silencio que se nos impone no protege a los niños, los destruye. He visto cómo se confunde la protección con el poder, cómo se premia el relato y se castiga la verdad.
Y no pienso quedarme al margen mientras una ley injusta se disfraza de justicia. La salida no vendrá de los ministerios, ni de los titulares, ni de los que viven del miedo.
Vendrá de quienes, como yo, decidamos levantarnos y hablar, aunque duela.
Porque cada vez que un padre o una madre decide no responder al odio con odio, está sosteniendo una forma de esperanza que ninguna ley puede anular. Cada vez que alguien elige callar por amor, está recordando al mundo que el amor no se legisla.
Quizá no haya certezas. Quizá la duda sea lo único honesto que nos queda. Pero si algo está claro es que la solución no vendrá de arriba, ni de un decreto, ni de una consigna. Vendrá de nosotros, de nuestra capacidad de volver a mirar a un hijo sin miedo y decirle, sin palabras, o con ellas, que amar sigue siendo lo correcto. Que amar a ambos padres no debe producirles una confusión, aunque sus padres ya no estén, juntos.
Porque si seguimos callando, la historia la seguirán escribiendo quienes nunca amaron sanamente y usaron (y usan) a sus hijos como armas y como herramienta de venganza.
Y entonces, ¿qué quedará de nosotros? ¿De qué servirá tanto silencio si ya nadie se atreve a escuchar?