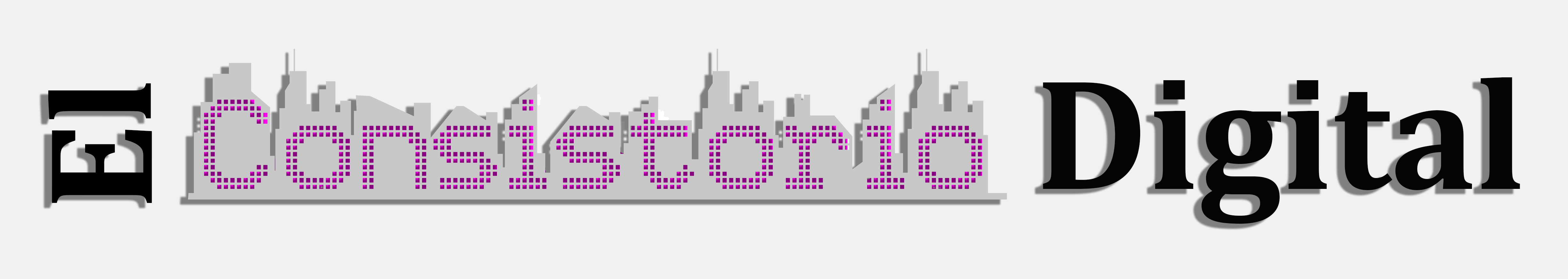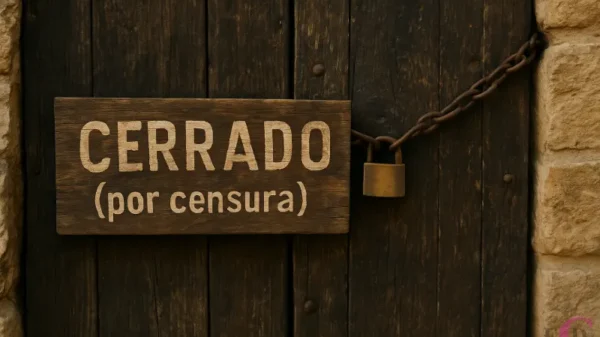Cada vez escucho con más frecuencia frases que antes no existían:
“Mi hijo pasa de las chavalas.” “Mi chico no quiere líos.” “Tiene miedo de meterse en problemas.”
No son anécdotas aisladas ni simple prudencia adolescente. Es un síntoma colectivo. Nuestros hijos están absorbiendo un miedo evidente a relacionarse. Ven la tele, se atiborran de vídeos en TikTok y “aprenden” que hay un riesgo inherente a la condición de masculino; que basta con un malentendido para ser señalado, expulsado o condenado socialmente. Y es que, con más de quinientas leyes que ponen los derechos y las libertades de las mujeres por encima de las de los hombres, con un discurso sesgado y una politización constante de las relaciones humanas, hemos creado una generación que teme acercarse al otro sexo.
Y es que hay ya muchos adolescentes que no conquistan, se protegen. Que no seducen, se esconden. Y que han sustituido el impulso por el cálculo, el deseo por la cautela. Y eso, que algunos celebran como un signo de madurez, es en realidad una tragedia silenciosa: estamos criando jóvenes que confunden amar con exponerse al peligro.
Encendemos la televisión y encontramos siempre la misma narrativa, solo que con distintos disfraces: culpa colectiva, héroes y villanos definidos por género, no por conducta. Mientras tanto, las redes sociales amplifican el mensaje hasta convertirlo en verdad absoluta. Allí, el hombre debe disculparse por existir y la mujer por no sentirse representada por quienes dicen hablar en su nombre. El resultado es un clima de sospecha permanente en el que nadie se atreve a ser natural.
Ya no hablamos de igualdad, sino de revancha. Y cuando la justicia se disfraza de venganza, la convivencia se vuelve ruina.
Los jóvenes crecen observando cómo cada gesto puede ser interpretado, cada palabra analizada, cada mirada cuestionada. El amor, que debería ser el territorio de lo imprevisible, se ha convertido en un campo minado de normas invisibles. Han aprendido a protegerse antes de sentir, a evitar antes de conocer. Y cuando una generación deja de mirar a los ojos por miedo, algo se ha roto en el alma de la sociedad.
Algunos padres, resignados, me dicen: “Mejor así; al menos no se mete en líos.”
Y yo pienso: ese “mejor así” es el epitafio de una civilización que ha perdido la confianza. Porque un joven que no se atreve a amar no es un joven libre: es un prisionero con sonrisa. Y una sociedad sin deseo, sin riesgo, sin mariposas en el estómago y sin ternura está condenada a extinguirse en silencio.
Nos hemos acostumbrado a vivir en trincheras morales, como si cada conversación fuera una guerra y cada opinión, una amenaza. Ya no basta con discrepar; hay que odiar. Blancos contra negros, cristianos contra musulmanes, Barça contra Madrid, tortilla con cebolla o tortilla sin cebolla… y ahora, muy de moda: hombres contra mujeres. Hemos hecho del desacuerdo un campo de batalla y de la sensibilidad una religión.
¿En qué momento esta sociedad perdió el norte y empezó a basar su forma de comunicarse en una guerra constante y en una piel tan fina? ¿En qué momento dejamos de hablar para empezar a señalar?
La respuesta es tan incómoda como urgente: cuando la ideología sustituyó a la conciencia. Cuando dejamos de pensar por nosotros mismos y comenzamos a recitar consignas ideológicas. Cuando ser libre se convirtió en peligroso. Cuando confundimos el respeto con la sumisión y la prudencia con el silencio.
El problema no está solo en las leyes, ni en los medios, ni en las redes. Está en la cobardía colectiva: en la incapacidad de decir lo que pensamos sin miedo al linchamiento moral; en esa comodidad que nos hace callar incluso cuando sabemos que algo no está bien. El discurso dominante no invita a comprender, sino a señalar; no busca sanar, sino administrar culpas. Y así, poco a poco, nos vamos aislando detrás de muros morales que nadie pidió construir.
Mientras tanto, nuestros hijos miran, escuchan y aprenden. Aprenden que ser hombre implica justificarse; que acercarse a una mujer puede ser una imprudencia; que el amor, lejos de liberar, encadena. Les enseñamos a temer lo más natural del mundo: sentir, seducir, “conquistar”
Nos repetimos que “es por su bien”, que así “evitaremos problemas”. Y no vemos que ese blindaje aséptico mata precisamente lo que nos hizo humanos: la intemperie del encuentro, el necesario riesgo del rechazo, la belleza de equivocarse y aprender. Sin ese territorio indómito, no hay carácter y no se forjan experiencias: solo hay perfiles que imitan, que se esconden y que viven en piloto automático para no ofender.
Algunos celebran esta nueva docilidad como progreso. Yo la veo como anemia moral. Una sociedad que renuncia al deseo, al atrevimiento y a la responsabilidad adulta, la de responder por los propios actos, no por etiquetas colectivas, se convierte en un ecosistema de individuos asustados, cuidadosamente normativizados, incapaces de construir algo que merezca la pena ser legado.
Porque la emoción no se gobierna por decreto. Y el respeto no se impone: se cultiva. Se cultiva con ejemplo, con verdad, con justicia de hechos y no de bandos. Se cultiva educando en la reciprocidad, no en la sospecha; en la cortesía, no en la humillación; en la responsabilidad personal, no en la culpa heredada. Eso exige más valor que cualquier consigna, porque obliga a mirar al otro como un igual, no como un enemigo al que atacar.
Quizá muchos de los que hoy me leéis, y este que hoy os escribe, no estemos aquí dentro de unos años para contemplar el resultado final de lo que estamos sembrando. Pero nuestros hijos sí. Y cuando lleguen a ese futuro que construimos a golpe de rencor y complacencia, tal vez descubran que lo que más daño les hicimos no fue prohibirles amar… sino enseñarles a temerlo.
Y ese miedo, cuando se instala en el alma de un pueblo, no lo cura ninguna ley ni lo tapa ninguna consigna. Se cura con valentía cívica, con diálogo honesto y con la humilde decisión de volver a ver en el otro a una persona y no a un adversario.
Porque si el miedo sustituye al deseo… ¿qué clase de humanidad nos quedará?