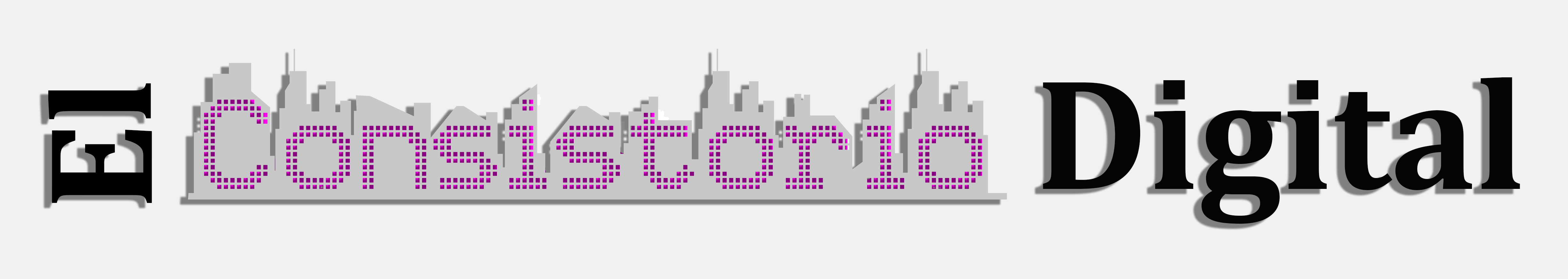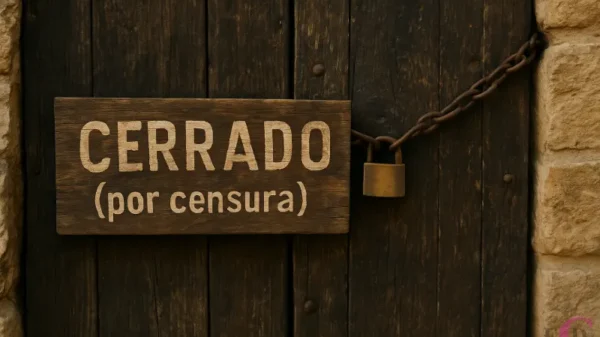Hay dos pulsiones que definen a esta sociedad enferma de ideología: la duda y el morbo. Una paraliza. La otra alimenta. Y entre ambas han conseguido que la verdad se vuelva un territorio cada vez más estrecho, donde ya nadie pisa sin mirar a los lados.
Morbo, cuando alguien te cuenta que un amigo ha sido condenado por pegar a su mujer, y ha tenido que marcharse de casa con una orden de alejamiento. Duda, cuando otro te dice que fue una denuncia falsa, que nunca le puso una mano encima y que, aun así, perdió su hogar, su trabajo y a sus hijos.
Morbo, cuando te enteras de que un conocido engañó a su pareja y ella le arrojó la ropa por la ventana. Duda, cuando te confiesan que esa mujer llevaba años humillándolo, vaciándolo por dentro, alienando a sus hijos contra él.
Nos mueve el morbo para juzgar y la duda para callar. Aplaudimos sin conocer y condenamos sin preguntar. Y en ese bucle, el país entero se ha acostumbrado a vivir de titulares en lugar de verdades.
Hemos construido una sociedad que critica el machismo, pero alienta el feminismo radical, sin comprender que ambos son hijos del mismo padre: el fanatismo.
Resulta curioso que hablar de machismo sea motivo de censura, mientras defender el feminismo, aunque sea su versión más violenta, excluyente y dogmática, se haya convertido en gesto de virtud. ¿Por qué una ideología que degrada al hombre se celebra, mientras la que degrada a la mujer se condena?
La respuesta no está en los matices: está en la manipulación.
Nos vendieron que el feminismo actual era sinónimo de justicia, cuando en realidad es solo la venganza institucionalizada de una parte contra la otra. Que cuestionarlo es “ser machista”, y que callar ante su abuso es “ser prudente”. Pero el silencio, en este contexto, es complicidad.
El morbo disfruta del linchamiento. La duda lo justifica.
Nadie con un mínimo de honestidad puede defender la violencia, ni física ni psicológica, venga de quien venga. Pero sí podemos preguntarnos por qué hemos aceptado una balanza donde un lado pesa toneladas y el otro está atado con cinta adhesiva.
¿Por qué creemos que la justicia puede ser selectiva sin dejar de ser justicia? ¿Por qué hemos permitido que el género determine la inocencia y la culpa?
Si la igualdad fuera real, condenaríamos ambos extremos con la misma contundencia. Si de verdad buscáramos equidad, entenderíamos que proteger a una mujer no debería implicar desproteger a un hombre. Pero hemos creado un sistema que necesita víctimas para justificar su existencia. Y cuando las víctimas escasean, se fabrican.
Lo hemos visto en la calle, en los juzgados, en los medios. Lo vivimos cada día los que nos atrevemos a hablar. Porque cuestionar el relato oficial es hoy más peligroso que cometer un delito. El morbo alimenta titulares. La duda los convierte en dogma. Y así, lo que empezó siendo un debate sobre derechos ha terminado siendo un circo donde solo aplauden los obedientes.
Hombres y mujeres somos distintos. No mejores ni peores: distintos y complementarios.
Las diferencias no nos separan; nos atraen.
La feminidad y la dulzura de una mujer no la hacen débil, como tampoco la galantería y el instinto protector del hombre lo convierten en machista. Nos necesitamos porque somos opuestos que encajan, no rivales que compiten.
El feminismo radical nos ha convencido de que esos roles naturales son una amenaza, cuando en realidad fueron siempre el pegamento que nos unía. La mujer que cuida no es sumisa: es sabia. El hombre que protege no es opresor: es generoso. Y negar esas diferencias biológicas, emocionales y morales es negar la propia naturaleza humana.
El problema no es que existan diferencias, sino que haya quien pretenda usarlas como excusa para la supremacía. Y en ese sentido, el feminismo actual ha perdido toda credibilidad: no busca igualdad, busca ventaja. Nos habla de empoderamiento mientras nos divide. Nos promete libertad mientras censura la palabra. Nos vende protección mientras destruye la confianza entre los sexos.
Hoy, un hombre se lo piensa dos veces antes de invitar a una mujer a tomar un café, no sea que la amabilidad se confunda con acoso. Una mujer que no se siente representada por el feminismo militante calla, por miedo a ser etiquetada de traidora.
Ambos caminamos sobre la misma cuerda floja: la del miedo a ser malinterpretados. La sociedad se ha habituado a la sospecha como modo de convivencia. Cada gesto se analiza, cada palabra se escruta, cada mirada se cuestiona.
El morbo celebra las ruinas ajenas; la duda paraliza la defensa propia. Y mientras tanto, la confianza, esa palabra casi arcaica, desaparece del vocabulario social.
El desequilibrio ya no es casual. Se ha convertido en política de Estado.
Hay ministerios, presupuestos y sueldos que dependen directamente de mantener vivo el conflicto entre hombres y mujeres. Cuanto más enfrentados estemos, más necesaria parecerá la protección; cuanto más nos odiemos, más subvenciones habrá para administrar el odio.
Por eso hay 513 leyes que favorecen a un solo sexo. Por eso cada telediario repite las mismas consignas con distintos rostros. Por eso cualquier intento de hablar de alienación parental, denuncias falsas o suicidios masculinos se silencia, se ridiculiza o se borra de la conversación pública.
Nos han convencido de que el Estado nos protege, cuando en realidad nos infantiliza y divide. A las mujeres las trata como seres vulnerables, incapaces de sobrevivir sin tutela.
A los hombres los retrata como una amenaza permanente, incapaces de amar sin dañar.
Y ambos papeles son falsos, degradantes y profundamente injustos.
Yo seguiré abriendo los frascos de conservas de la cocina, subiendo las bolsas de la compra y poniéndome delante del peligro para proteger a los míos No por creérmelas débiles, sino por amor.
Porque esos gestos cotidianos que hoy algunos llaman “micromachismos” son, en realidad, expresiones de afecto, de cuidado, de admiración mutua. La ciencia nos hizo diferentes; la civilización nos hizo iguales.
Y ahora la ideología pretende deshacer ambas cosas.
Nos quieren sin sexo, sin roles, sin ternura. Nos quieren dóciles, obedientes y confundidos, porque la confusión es la materia prima perfecta para manipular. Pero la verdadera igualdad no se legisla, se vive. No se impone desde un ministerio, se construye desde la pareja, desde la educación, desde el respeto real, no desde la propaganda.
El morbo necesita víctimas para existir. La duda necesita silencio para crecer. Juntas forman el arma más eficaz para una sociedad controlada: la del miedo al pensamiento libre.
¿De verdad queremos vivir eternamente enfrentados? ¿Podremos algún día volver a mirarnos con deseo y no con sospecha? ¿O ya hemos perdido, para siempre, el equilibrio que nos hacía humanos?