Hay fronteras que un país decente jamás debería cruzar. Una de ellas es la que separa educar de manipular; la que protege la intimidad del menor frente a la mirada del adulto; la que impide que un niño se convierta en bandera política, experimento social o en arcilla para los complejos ideológicos de otros. Esa frontera existía. Y hoy, con una claridad nauseabunda, vemos cómo ha sido dinamitada.
Hemos permitido que la infancia deje de ser un espacio sagrado para convertirse en un terreno de conquista. Y lo peor no es que haya quienes quieran moldear a los niños según su militancia, su trauma o su narrativa. Lo peor es que el Estado les haya dejado la llave del aula, el presupuesto y el discurso legitimador para hacerlo. Lo pagamos nosotros. Lo sufren nuestros hijos. Y lo celebran quienes jamás rinden cuentas.
La primera grieta aparece casi siempre disfrazada de progreso. Un taller aquí, una charla allá, un monólogo “educativo” que en realidad no pretende educar, sino inocular culpa colectiva y odio de baja intensidad. Ahí entra Pamela Palenciano, convertida en figura casi institucional, paseada por institutos para repetir ante menores un discurso donde el hombre es sospechoso por principio y la mujer víctima por decreto. Lo realmente repugnante no es que ella piense así; cada cual puede creer sus propios relatos. Lo intolerable es que una administración la imponga en horario lectivo, con dinero público, ante adolescentes que no tienen ni libertad para levantarse de la silla. Eso no es igualdad, ni es arte, ni es conciencia social. Eso es adoctrinamiento puro y duro, con firma, sello y subvención.
Pero esto va más allá de las ideas. Lo verdaderamente peligroso comienza cuando la ideología decide avanzar del cerebro al cuerpo. Cuando el Estado, bajo su disfraz pedagógico, empieza a meter mano en la intimidad de los menores. Y este verano, en Álava, hemos visto el resultado más obsceno de esa deriva: el campamento de Bernedo.
Niñas y niños de 13 a 15 años obligados a ducharse desnudos en duchas mixtas; monitores desnudos duchándose junto a menores; monitoras en topless paseándose frente a adolescentes; habitaciones compartidas; dibujos sexuales en los espejos; cartas enviadas a casa donde niñas describían la experiencia como un trauma; más de 17 denuncias ya en manos del juzgado; la Ertzaintza investigando más posibles víctimas; y unas instituciones que intentan mirar hacia otro lado con la torpeza de quien sabe que ha parido un monstruo y no tiene valor para admitirlo.
Todo ello envuelto, cómo no, en el discurso habitual: “naturalizar el cuerpo”, “romper tabúes”, “educación transformadora”. Palabras que suenan muy progresistas cuando las pronuncia un cargo público, pero que se convierten en barbaridad cuando las vives desde el cuerpo asustado de un menor bajo la ducha, rodeado de desconocidos desnudos que se llaman a sí mismos educadores.
Y no, Bernedo no es un caso aislado. Es el síntoma más burdo de una enfermedad mucho más profunda. En Murcia, talleres sexuales explícitos, con prácticas descritas al detalle y juguetes incluidos, fueron impartidos a alumnos de 14 años. En Cataluña, centros escolares introdujeron unidades sobre masturbación, autotoque y placer personal como si hablarle de intimidad a un menor fuera lo mismo que hablarle de matemáticas. En Andalucía, un programa llamado “ErotizaT” entregó a estudiantes fichas de contenido erótico bajo el disfraz de la educación afectivo-sexual. En Valencia se impartían actividades para niños con paneles de placer y anatomía sexual explícita. En Navarra, el Gobierno permitió que un menor pudiera cambiar nombre, pronombre y aseo en el colegio sin informar a los padres. En Madrid se llevaron activistas a Primaria para que niños de ocho años declararan “qué son” en términos de identidad de género. En el País Vasco se instauraron talleres de “desaprendizaje masculino” que inculcan culpa colectiva al varón desde que apenas saben conjugar verbos.
A todo esto se suma el espectáculo, porque la manipulación siempre necesita escenografía. Drag queens hipersexualizadas leyendo cuentos a niños de cinco años en bibliotecas municipales, financiadas con dinero de todos, defendidas como “diversidad”, como si la diversidad necesitara tacones, escotes o purpurina para existir. Como si la tolerancia se enseñara desde una estética adulta colocada frente a menores que aún no comprenden ni su propio cuerpo.
Lo que está ocurriendo en España no es una suma de errores. Es un proyecto. Un proyecto que intenta romper el criterio, diluir la autoridad de los padres, ridiculizar el pudor, dinamitar la intimidad y convertir a la infancia en un territorio emocional disponible para el Estado. Un niño sin pudor es más vulnerable. Un niño sin raíces es más manipulable. Un niño sin padres, o con padres neutralizados, es más fácil de dirigir. Un niño así no crece libre: crece útil.
Mientras tanto, los padres murmuran por los pasillos, se indignan en privado, protestan entre susurros. Pero callan. Callan por miedo a la señalización política. Callan porque no quieren que a sus hijos les cuelguen etiquetas ideológicas. Callan porque la cobardía se ha impuesto como nuevo sentido común. Y mientras callan, pagan. Y mientras pagan, el Estado afianza su proyecto.
Lo que ocurrió en Álava no fue un accidente. Fue un aviso. Un anticipo de hasta dónde están dispuestos a llegar si nadie les pone freno. El día en que la educación decidió desnudarse delante de nuestros hijos no fue una anécdota: fue la prueba más clara de que la infancia ha dejado de ser intocable.
La verdadera pregunta ya no es qué están haciendo con nuestros hijos. La verdadera pregunta es qué vamos a hacer nosotros.
Porque si no frenamos esto ahora, lo que se perdió en Bernedo no será un campamento. Será una generación entera.

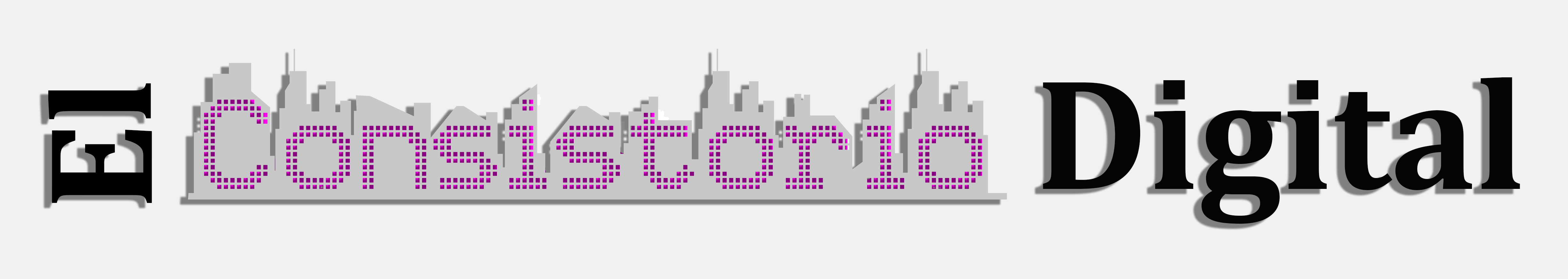















1 comentario. Dejar nuevo
[…] Adoctrinamiento: el día en que el Estado decidió desnudarse delante de nuestros hijos, el Atril de… […]