El pasado sábado 22 de noviembre, a las puertas del Ministerio de Igualdad, partió una manifestación, que se celebró convocada por ANAVID (Asociación Nacional de Víctimas de Violencia Doméstica), una asociación con la que tengo el orgullo de colaborar donando parte de los beneficios de mi novela “Relatos de un maltratador”. Y detrás de la cual hay historias, corazones y espíritus, que en algún momento de nuestra vida (me incluyo, porque me siento parte) hemos sido víctimas de violencia doméstica, alienación parental y denuncias falsas, en el caso de algunos, todo junto.
No era una concentración más. Era un grito. Un intento de despertar a una sociedad que ya ni parpadea ante las injusticias. Un llamado a mirar de frente un sistema que lleva 20 años fracturando familias, destruyendo hombres inocentes y desprotegiendo a mujeres maltratadas reales.
El objetivo de la manifestación era, claro y directo, visibilizar las injusticias de la Ley Integral de Violencia de Género. Una ley que muchos defienden sin haberla leído, sin haber visto los datos reales y sin haber escuchado jamás los testimonios de quienes la sufrimos por dentro.
Cada día, en España, se interponen en torno a 600 denuncias por violencia de género. Y de esas 600, alrededor del 80% acaban archivadas, sobreseídas o sin pruebas. Esto no lo digo yo: lo dicen los datos oficiales. Hablamos de 420 denuncias que no llegan a nada, todos los días. Para que cualquiera pueda imaginar lo que esto significa, uso una imagen sencilla, directa y muy gráfica: esas personas llenan diez autobuses de línea regular.
Diez autobuses completos cada 24 horas. Diez autobuses llenos de hombres señalados, estigmatizados, expulsados de sus casas, apartados de sus hijos y dejados en un limbo judicial que puede durar años. No por una sentencia firme, sino por una sencilla acusación.
Desde que divulgo este tema en prensa y en redes sociales, y desde que doy voz a las víctimas en mi programa “Un paso al frente” cada domingo a las 19:00 en Informa Radio y también en Criticones 2.0, junto a mis compañeros en esa misma cadena, Patricia Diaz, Fran Padilla Y Carlos Valdivieso. Entre 10 y 15 personas me escriben cada día. Todos los días. Sin descanso.
Y la mayoría de esas personas no son hombres. Son mujeres. Mujeres que ven lo que muchos se niegan a mirar: el sufrimiento de padres injustamente apartados, el destrozo emocional de hijos alienados, el hundimiento psicológico de hermanos, parejas, cuñados, amigos y compañeros de trabajo. Mujeres que aman a esos hombres y no pueden soportar verlos caer. Ellas me cuentan historias que no salen en televisión:
Hombres durmiendo en coches porque fueron expulsados de su hogar de un día para otro. Padres que pasan meses sin ver a sus hijos porque los puntos de encuentro tardan más que un trámite del Ministerio de Defensa para la venta de un submarino.
Trabajadores que pierden su empleo porque “un denunciado no puede estar de cara al público en según qué empleos”. Hombres que aceptan conformidades sin juicio, sin pruebas, sin que nadie los escuche, para poder recuperar una visita quincenal de una hora.
Hijos que se olvidan de su padre porque alguien se ha encargado de enseñarles que decir su nombre es traicionar. El sufrimiento es real. El daño es real. Y es enorme.
Y por supuesto están las verdaderas maltratadas, que existen, que sufren y que claman al cielo porque esta ley tampoco las protege como debería. La mayoría no se sienten amparadas. La mayoría de ellas no sienten seguridad. Muchas me dicen que una orden de alejamiento es un papel que no detiene nada.
Un papel que como explica mi amigo Fran Padilla (@unpadrelienado en redes sociales) parece un documento mágico del que salen escoltas, escudos protectores y misiles. Misiles. Pero misiles dibujados. Porque cuando un maltratador real decide hacer daño, no hay papel que frene su locura. Ni siquiera ese que lleva un sello mágico. Por eso tantas mujeres asesinadas no habían denunciado nunca. Y muchas, como el testimonio de Laura Diaz Ramírez a quien tuve oportunidad de entrevistar ayer para Informa Radio, confiesan que nunca denunciaron. No porque no hubiera violencia, sino porque no se sienten protegidas por este deficiente sistema
Veinte años después de la creación de esta ley, la pregunta ya no es si funciona:
la pregunta es a quién beneficia. Porque desde luego a las víctimas no. Ni a unas, ni a otras. Y mientras tanto… hay víctimas que nadie nombra.
Los 38 hombres asesinados por sus parejas en lo que va de año. Los 18 niños asesinados, que solo aparecen en las noticias si el agresor es hombre. Los más de 2.500 hombres que se suicidan cada año en España, muchos de ellos atrapados en procesos judiciales interminables, sometidos a alienación parental o reventados por denuncias falsas concatenadas, hasta 34 en el caso de Álvaro a quien conozco personalmente.
Eso también es violencia. Solo que no se llama así porque no interesa llamarla por su nombre. Y aun así… este sábado solo éramos unos pocos miles.
A mi parecer pocos. Muy pocos. Dolorosamente pocos. Vinieron personas de toda España. Vinieron rostros conocidos de esta lucha. Vinieron los comprometidos de siempre. Vinieron los que ya están rotos, como Eugenio García, (de quien hablaré con detalle en un próximo artículo), pero siguen de pie. Pero faltaban otros miles. Faltaban demasiados miles.
Y la pregunta que me atraviesa desde el sábado, la que no me ha dejado dormir, la que he repetido cien veces desde entonces, es simple y triste:
¿POR QUÉ NO ÉRAMOS MILLONES?
¿Dónde estaban los padres que llevan meses sin ver a sus hijos? ¿Dónde estaban los hombres que llevan años en procesos sin pruebas? ¿Dónde las madres que han visto a un hijo destrozarse? ¿Dónde las familias de quienes se quitaron la vida? ¿Dónde las parejas que sostienen a un hombre roto todos los días? ¿Dónde las madres con hijos varones que saben que mañana puede tocarles a ellos?
La respuesta es terrible: Nos hemos acostumbrado a ser víctimas. Nos hemos acostumbrado a perder. A callar. A aguantar. A justificar. A sobrevivir. A adaptarnos como si la injusticia fuera algo inevitable, una especie de clima social retrasado pero aceptado. Nos hemos convertido en la rana de la olla.
La rana que no salta porque el agua se calienta despacio. La que se queda quieta porque no siente el cambio hasta que es demasiado tarde. La que muere cocida sin oponer resistencia. Eso somos. Una sociedad lentamente cocinada a base de miedo, culpa, etiquetas, propaganda y silencio. Una sociedad a la que le han enseñado a no hablar, a no quejarse, a no pensar, a no cuestionar. Una sociedad que ha normalizado la injusticia porque se la han servido en raciones pequeñas durante años.
Si nosotros no saltamos fuera de esta olla, serán nuestros hijos quienes se quemen. Y lo peor no es el agua hirviendo: lo peor es acostumbrarse al calor. Ese es el verdadero crimen de este sistema. Que consigue que la gente acepte como normal lo que debería provocar una revuelta. Y cuando una sociedad normaliza la injusticia, deja de ser sociedad y empieza a ser rebaño
Pero los datos están ahí, golpeando como martillazos: 3 millones de denuncias en 20 años. 80% archivadas. 60% del 20% restante cerradas sin juicio, muchas mediante una conformidad. Miles de padres alienados. Miles de hombres destruidos. Miles de niños rotos. Miles de inocentes señalados.
Después de todo esto… después de leerlo, repetirlo, vivirlo, escucharlo día tras día,
¿cómo narices seguimos sentados? ¿Por qué seguimos con el culo pegado al sofá? ¿Por qué tanto comentario en redes y tan poca presencia en la calle? ¿Por qué tanto indignado comentarista de sofá y teclado y tan poco valiente en persona? ¿Por qué tanta queja y tan poca acción?
Yo voy a seguir. Seguiré escribiendo esta columna mientras me dejen. Seguiré donando beneficios de mi novela mientras la compréis. Seguiré dando voz en la radio a quienes nadie quiere escuchar. Seguiré poniendo mi cara y mi nombre donde muchos ponen silencio y avatares de inteligencia artificial.
Pero vosotros… vosotros que estáis leyendo esto ahora mismo:
¿Qué vais a hacer? ¿Seguir siendo la rana? ¿Seguir siendo comentaristas de sofá? ¿Seguir esperando a que otro haga lo que os corresponde? ¿Seguir mirando cómo se cocina vuestro futuro y el de vuestros hijos? Porque os lo digo: El silencio no protege a nadie. El silencio solo protege al injusto.
Y el tiempo se acaba.

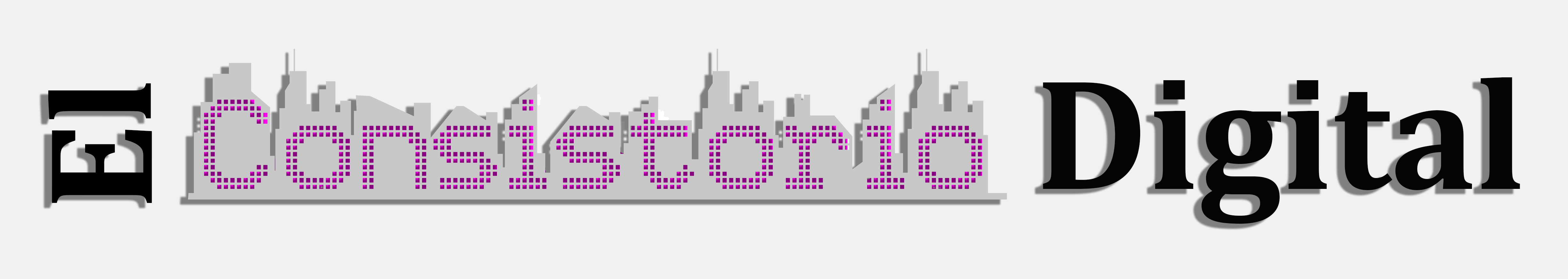














2 comentarios. Dejar nuevo
Aún somos un pequeño grano de arena en el desierto, dando voz a los que se quedan en casa impávidos y sin reacción alguna ante la barbarie que nos consume.
Intentamos construir con esos granos de arena inmensos castillos, pero alrededor tenemos ese foso de fango que nos impide el paso y lo vuelve a deshacer…pero seguiremos mientras nos queden fuerzas. Buen artículo.
[…] «La olla, la rana y un país a punto de hervir» el Atril de Juan Carlos Camacho […]